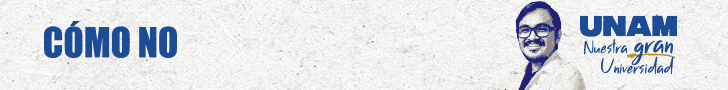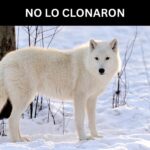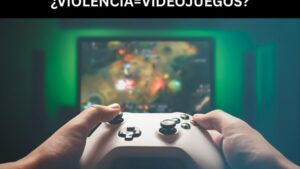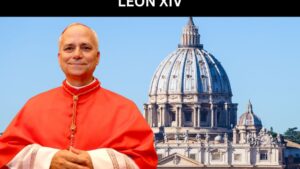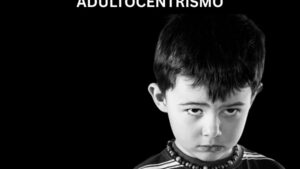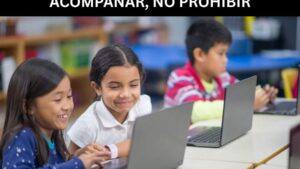Descriptions:
Por Jorge Lucas y Hugo Maguey
La narrativa tradicional que culpa al consumo doméstico por la escasez de agua no sólo es injusta, sino contraproducente. Todos debemos hacer uso responsable del agua, pero centrar el discurso únicamente en las acciones individuales invisibiliza a los grandes actores y las soluciones de fondo. El Día Cero no se evitará únicamente recolectando agua con cubetas en la regadera, sino con políticas públicas basadas en evidencia, inversión en infraestructura, regulación a las industrias y una gestión sostenible de cuencas y acuíferos.
Reencauzar la conversación implica reconocer que el agua es un asunto colectivo y sistémico. Los gobiernos deben asumir su responsabilidad en planificar a largo plazo, las industrias en minimizar su huella hídrica, y el campo en hacer más con menos agua. La ciudadanía, por su parte, puede exigir transparencia y eficiencia, adoptar hábitos conscientes pero también pedir cuentas a las autoridades y empresas. En última instancia, todos somos usuarios del agua, pero no todos la usamos en igual medida ni con el mismo impacto. Ajustar esa proporción de esfuerzos, y desmontar mitos que apuntan al blanco equivocado, es crucial para enfrentar la crisis hídrica con justicia y efectividad. Sólo cambiando el enfoque de la narrativa podremos realmente cambiar el resultado.
El día cero como amenaza
El término Día Cero el día en que una ciudad se quedaría sin agua – se ha popularizado para describir crisis hídricas inminentes. Esta narrativa a menudo viene acompañada de llamados urgentes a que las familias ahorren agua en sus hogares, implícitamente culpando al consumidor individual. Sin embargo, evidencias científicas y datos oficiales sugieren que los verdaderos responsables del agotamiento del agua son otros. Factores estructurales como políticas públicas deficientes, sobreexplotación industrial, agricultura intensiva y ganadería explican mucho más la escasez hídrica que las duchas largas o el descuido doméstico. Un ejemplo claro proviene de la experiencia de Ciudad del Cabo, Sudáfrica: el amago del Día Cero que vivieron entre 2016 y 2018 no sólo obedeció a la falta de lluvia, sino también a una gobernanza ineficaz del agua. En México, la crisis del agua es real y requiere identificar correctamente a sus causantes.
Disponibilidad de agua: un recurso limitado y mal gestionado
Hablar de disponibilidad del agua implica entender cuánta agua dulce renovable hay por persona en una región o país. Este indicador ha disminuido drásticamente en México: la disponibilidad anual per cápita cayó de unos 10 mil metros cúbicos en 1960 a únicamente 4 mil en 2012. Se proyecta que podría descender por debajo de 3 mil m³ hacia 2030, acercándose a los umbrales de estrés hídrico (menos de 1,700 m³ por persona por año). La reducción se debe al aumento poblacional, cambio climático y sobreuso de fuentes, pero también a la mala gestión. En México, la mayor parte del agua va al sector agropecuario (riego de cultivos y ganadería), que en 2020 acaparó 76% del agua concesionada, mientras que el abastecimiento público (el agua para los hogares, comercios y pequeñas industrias) representó solo 15%. Estos datos evidencian que las políticas agrícolas y de gestión son cruciales: si la agricultura usa mal el agua o si la infraestructura pública tiene fugas, el impacto supera con creces al de cualquier ahorro doméstico.
Un problema grave de gestión es la infraestructura obsoleta y las fugas en las redes. A nivel nacional se pierde en promedio un 40% del agua potable que se distribuye por tuberías debido a fugas. En la Ciudad de México, las estimaciones recientes indican que entre 35% y 40% del agua se pierde antes de llegar a los hogares. En otras palabras, casi la mitad del agua se tira por tuberías rotas y redes mal mantenidas, resultado de décadas de poca inversión en mantenimiento. Las autoridades capitalinas reconocen esta realidad: reparar esas fugas requeriría recursos enormes, al menos 70 mil millones de pesos renovar la red sólo en la Ciudad de México.
Así que, si los capitalinos cerraran la llave al cepillarse los dientes, o tomaran duchas de menos de 5 minutos, ese gesto ahorraría poco comparado con las pérdidas sistémicas que deberían atenderse a nivel de políticas públicas e infraestructura.
Huella hídrica: verde, azul y gris, el consumo invisible.
Para entender mejor cómo diferentes actividades consumen agua, los científicos usan el concepto de huella hídrica. La huella hídrica de un producto o proceso se divide en tres componentes
Huella hídrica verde: el agua de lluvia incorporada en el producto (por ejemplo, la humedad del suelo que absorben los cultivos).
Huella hídrica azul: el agua dulce superficial o subterránea extraída y consumida (por ejemplo, riego de ríos o pozos que se evapora en el proceso)
Huella hídrica gris: el agua potencialmente contaminada durante la producción, es decir, el volumen de agua necesario para diluir los vertidos y contaminantes hasta cumplir estándares de calidad.
Cada bien que consumimos tiene asociada una huella hídrica a lo largo de toda su cadena de producción. Muchas veces es mucho mayor de lo que imaginamos, y gran parte de esa agua está oculta en etapas previas. Veamos tres ejemplos concretos:
- Carne de res: Producir 1 kilogramo de carne de res requiere aproximadamente 15 mil litros de agua según Water Food Print. Esto incluye el agua para cultivar forrajes y granos que come el ganado, el agua de bebida y mantenimiento del animal, etc. La mayor parte de esa huella es agua verde de lluvia absorbida por los cultivos (alrededor del 93%), otra porción es agua azul de riego (cerca de 4%) y el resto agua gris asociada a la contaminación. En otras palabras, un solo kilo de bistec usa el equivalente al agua que una persona bebería en más de 13 años.
- Café: Una simple taza de café (125 ml) tiene detrás una huella hídrica cercana a 140 litros. Esto proviene principalmente del agua utilizada para cultivar los granos de café (en su mayoría lluvia y riego en las plantaciones, más el agua gris de fertilizantes y procesamiento). Así, nuestras pausas para el café diario conectan con un consumo hídrico importante en las regiones productoras, a menudo lejanas.
- Moda rápida (textil): La industria de la moda es otra gran consumidora de agua dulce. Por ejemplo, producir una camiseta de algodón requiere unos 2,700 litros de agua, desde el cultivo del algodón hasta las fases de manufactura. Esa cantidad podría sostener a una persona hidratada por casi tres años. Gran parte es agua azul de riego para el algodón y agua gris debido a los químicos (tintes, acabados) que requieren dilución. El llamado fast fashion multiplica estos impactos al acelerar el ciclo de producción y desecho de prendas.
Estos ejemplos ilustran cómo no toda el agua que consumimos proviene de las llaves de casa. De hecho, la mayor parte está en los bienes de consumo. Entender la huella hídrica verde, azul y gris nos ayuda a identificar actividades con alto impacto hídrico más allá del uso doméstico directo.
Agricultura y ganadería: el verdadero consumo masivo de agua
La producción de alimentos de origen agropecuario domina el uso de agua a nivel global y nacional. En México el 76% del agua concesionada es para riego agrícola y ganadero. En este sector, la ganadería intensiva destaca por su demanda hídrica: la carne de res es uno de los productos con huella hídrica más alta, seguida de otros cárnicos y lácteos. La agricultura de riego, por su parte, extrae volúmenes enormes; si no se emplean técnicas eficientes (riego tecnificado, goteo, reutilización), gran parte se pierde o evapora.
Paradójicamente, cuando se habla de escasez, suele enfatizarse el ahorro doméstico mientras poco se menciona la necesidad de cambiar prácticas en agricultura y ganadería. Los expertos proponen implementar monitoreo y medición precisa en el campo, ya que actualmente muchos usos agrícolas no se miden con rigor sino por estimaciones o asignaciones históricas. También se sugieren incentivos para que agricultores adopten cultivos menos sedientos o técnicas de riego eficientes, e incluso mecanismos como créditos de carbono o financiamiento climático para modernizar el campo.
Sin estas mejoras, cualquier cantidad de regaderas ahorradoras en casa será insuficiente frente al gigantesco consumo del agro.
Veganos y vegetarianos no se salvan
Adoptar dietas más vegetales suele promoverse como una estrategia ambiental positiva, pues en general los alimentos vegetales tienen huellas hídricas y de carbono menores que los de origen animal. Sin embargo, es un mito que los alimentos veganos no tengan impacto hídrico. Muchos cultivos muy demandados pueden requerir grandes volúmenes de agua, especialmente si se cultivan en zonas áridas o bajo riego intensivo.
Por ejemplo, la leche de almendra frecuentemente elegida como alternativa vegetal a la leche de vaca, conlleva un elevado uso de agua. Se calcula que producir 1 litro de leche de almendra puede requerir alrededor de 6,000 litros de agua, considerando tanto el riego de los almendros como el procesamiento. California, uno de los mayores productores de almendra, ha enfrentado críticas porque este cultivo consume cerca del 10% del agua agrícola del estado en plena sequía. Cada almendra individual necesita unos 4 litros de agua para crecer debido a que el árbol debe ser regado durante años, así, un kilo de almendras requiere más agua que un kilo de carne, aproximadamente 16,000 litros.
Otro caso es el aguacate, cuyo consumo internacional ha presionado recursos hídricos en regiones productores como México y América Central. Diversos estudios sitúan la huella hídrica del aguacate en el rango de 1,100 a 2,000 litros por kilogramo, dependiendo de las condiciones de cultivo. Una investigación reciente en las Islas Canarias halló que el aguacate requiere aproximadamente 1,741 m³ de agua por tonelada producida (es decir, unos 1,741 litros por kilo), casi seis veces más que el plátano en la misma región.
Si consideramos que un aguacate pesa alrededor de 200 gramos, esto equivale a ~350 litros de agua por fruto. Ciertamente, sigue siendo menos que la huella de la carne, pero dista de ser insignificante.
Estos ejemplos señalan que no existe producción de alimentos sin huella hídrica. La clave está en comparar y contextualizar: en general, los productos vegetales usan menos agua que los animales, pero entre vegetales hay variabilidad. Algunos productos verdes muy de moda pueden tener costos ocultos en agua. Por ello, migrar a dietas más sostenibles debe ir acompañado de prácticas agrícolas responsables como el riego eficiente, cultivos adecuados a la región, o de temporada para que el remedio no cause otro problema.
Explotación industrial y políticas públicas: el agua en la mira
Además del agro, ciertas industrias extractivas y políticas gubernamentales han contribuido significativamente al estrés hídrico. La minería, la extracción petrolera y prácticas como el fracking utilizan enormes cantidades de agua y pueden contaminar acuíferos y ríos. El fracking (fractura hidráulica para extraer gas y petróleo de lutitas) inyecta millones de litros de agua mezclada con químicos a alta presión en el subsuelo, con riesgo de contaminar el agua subterránea. Países como Francia, Alemania y varios estados de EEUU. han prohibido o restringido esta técnica por sus impactos ambientales.
En México, el estatus legal del fracking ha sido ambiguo dado que no existe aún una prohibición jurídica explícita.
De hecho, Pemex sigue recibiendo presupuesto para proyectos relacionados con fracking , y varias iniciativas de ley para vetar la fractura hidráulica se han estancado en el Congreso. Es decir, en la práctica no se está usando ampliamente, pero tampoco está prohibido.
Este caso ejemplifica cómo las decisiones políticas pueden marcar la diferencia: si se permite en un futuro la explotación de lutitas mediante fracking, significaría un nuevo competidor por el agua, y un foco de contaminación en regiones que quizá ya padecen sequía. La prevención de impactos industriales nocivos sobre el agua debería ser parte integral de la política hídrica, en vez de depositar la responsabilidad únicamente en los eslabones finales de la cadena: los consumidores.
Otra arista política es la asignación y tarifas del agua. En muchas ciudades mexicanas, el agua es muy barata para el uso doméstico, lo que en principio favorece el acceso universal. Sin embargo, esto puede llevar a malgasto donde el líquido es relativamente abundante y castiga financieramente a los organismos operadores en zonas con escasez. Una política que podría alentar el uso responsable son las tarifas diferenciadas según el uso y el consumo: por ejemplo, cobrar más caro el agua para usos industriales o suntuarios, y establecer tarifas progresivas donde los primeros metros cúbicos para necesidades básicas sean baratos, pero los volúmenes elevados paguen más. De hecho, en la Ciudad de México ya existe desde 2010 cierto cobro diferenciado en el recibo: se clasifica a las colonias por nivel de desarrollo y se aplican tarifas más bajas en las zonas de bajos ingresos, además de tarifas especiales para quien tiene servicio irregular por tandeo.
Fortalecer y ampliar estos esquemas, por ejemplo, gravando fuertemente el consumo exorbitante, o el agua para grandes refresqueras, cerveceras, minas, campos de golf, etc, ayudaría a desincentivar el despilfarro donde más agua se consume, no donde menos.
WASH, la visión de una experta internacional
En entrevista con Veraz, Virginia Mariezcurrena, Senior Program Manager Water and Sanitation Governance del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, nos cuenta las tareas que ha desarrollado el programa WASH (Agua, Saneamiento e Higiene), y su importancia para cumplir el objetivo de desarrollo sostenible que busca garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento seguro. La esecialista enfatiza que la gobernanza es clave para que los programas de WASH sean efectivos y sostenibles, más allá de la infraestructura física. La gobernanza implica garantizar políticas adecuadas, asignación eficiente de recursos sin corrupción y la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones.
Sostenibilidad en WASH
Para asegurar la sostenibilidad de los proyectos de WASH, especialmente en contextos de cambio climático y escasez de recursos, es fundamental involucrar a la comunidad desde el diseño, considerar la capacidad de pago de los usuarios y establecer un sistema financiero que garantice la operación continua de los servicios. También se requiere una coordinación efectiva entre el gobierno, los prestadores de servicio y la sociedad civil.
Rol de la comunidad
La participación comunitaria es esencial para la sostenibilidad. Un caso ilustrativo fue la construcción de baños en hospitales de Mozambique, donde las mujeres embarazadas indicaron que necesitaban espacios más grandes para bañarse con ayuda, lo que llevó a ajustes en el diseño. La consulta con las comunidades no sólo mejora la infraestructura, sino que también fomenta el sentido de apropiación y cuidado de los recursos.
Género y acceso al agua
Aunque puede parecer que el acceso al agua es igual para hombres y mujeres, “existen profundas desigualdades de género en el acceso y gestión del agua”, explica Mariezcurrena, en muchas comunidades, la carga de recolectar agua recae sobre las mujeres, quienes deben caminar largas distancias con pesadas cargas. Además, las decisiones económicas sobre el agua suelen estar en manos de los hombres, lo que puede impedir mejoras en el acceso. En términos de saneamiento, las mujeres enfrentan necesidades específicas, como mayor privacidad y condiciones adecuadas para la higiene menstrual, por ejemplo. Através del agua también se puede empoderar a las mujeres, pues tener acceso y saneamiento puede darles mayor participación en la toma de decisiones y oportunidades económicas. Programas exitosos incluyen la capacitación de mujeres en la gestión del agua y su participación en comités de administración de recursos hídricos. Sin embargo, a menudo se les asignan roles secundarios, como limpieza o secretariado, en lugar de puestos de liderazgo.
Dentro de los casos de éxito e innovaciones del programa de este instituto sueco, en países desarrollados incluyen infraestructuras modulares para gestionar eventos climáticos extremos y soluciones basadas en la naturaleza, como la conservación de espacios verdes para mejorar la absorción del agua de lluvia y la recarga de acuíferos. En países en desarrollo, la innovación pasa por la inclusión social, garantizando que todas las voces sean escuchadas, especialmente las de mujeres, comunidades indígenas y personas de bajos ingresos.
El éxito de los programas de WASH no depende sólo de la infraestructura, sino de la gobernanza, la equidad en el acceso y la participación de las comunidades en el diseño y mantenimiento de los sistemas.
Desde Estocolmo, el agua en la agenda internacional
Por su parte, Maggie White, Senior Manager de Políticas Internacionales del Insituto Internacional del Agua en Estocolmo, resalta la importancia del agua como un tema clave en la agenda global y cómo ha perdido visibilidad en los últimos años debido a crisis como la pandemia de COVID-19 y los conflictos internacionales. Sin embargo, en los últimos tres años, el agua ha vuelto a ser un tema prioritario, en gran parte debido a su relación directa con el cambio climático, dado que el 90% de los desastres climáticos están vinculados a problemas hídricos como sequías e inundaciones.
La Conferencia de Agua de la ONU 2023 puso de nuevo al agua en la agenda global con planes concretos para futuras conferencias en 2026 y 2028. Se ha desarrollado la Estrategia del Agua de la ONU, que busca mejorar la gestión del agua a nivel multilateral y coordinar esfuerzos entre países. La gobernanza del agua ha entrado en el espacio de negociaciones climáticas internacionales, con iniciativas lideradas por países como Emiratos Árabes Unidos y Senegal.
Desafíos y nuevas perspectivas sobre el agua
White asegura que estamos pasando de considerar el agua como un problema local a tratarlo como un bien común global que requiere cooperación entre países y sectores. La contaminación del agua, especialmente por microplásticos y PFAS, es una amenaza creciente, porque estos contaminantes son difíciles de eliminar y afectan la calidad del agua potable.
La escasez de agua no sólo se debe al cambio climático, sino también al crecimiento poblacional y el consumo insostenible, con la agricultura como el sector que más agua consume y contamina.
Innovaciones y sostenibilidad
Se están explorando soluciones basadas en la naturaleza y en la tecnología para tratar el agua y reducir su contaminación. La desalinización es una estrategia clave en regiones áridas, aunque plantea desafíos en términos de consumo energético y residuos salinos y se promueve la reutilización de residuos derivados de la desalinización, como el uso de la sal residual en la fabricación de baterías.
La industria y el sector privado en la gestión del agua
“El sector privado, especialmente en agricultura e industria, es responsable de la mayor parte del consumo de agua, 70% se usa en agricultura, 20 en industria, contra sólo 10% de consumo doméstico”, apunta la experta. Las empresas están reconociendo que una mala gestión del agua afecta sus operaciones, lo que ha llevado a una mayor inversión en tecnologías de conservación y regulación del uso hídrico. Maggie White señala que es necesario un marco regulatorio claro y de incentivos gubernamentales para que las empresas adopten modelos más sostenibles.
Cooperación internacional y conflictos por el agua
El 60% de las fuentes de agua son transfronterizas, lo que hace necesaria la cooperación entre países para su gestión. En muchas regiones, los conflictos por el agua ocurren a nivel local, entre agricultores y ganaderos, lo que resalta la necesidad de diálogo y planificación. El agua también está relacionada con migraciones forzadas, dado que la escasez en zonas rurales impulsa a las personas a desplazarse a las ciudades, aumentando la presión sobre los recursos urbanos.
Para Maggie White, la crisis del agua está interconectada con el cambio climático, el crecimiento poblacional y la economía global. Aunque el tema ha recuperado visibilidad, todavía falta transformar la narrativa en acciones concretas. La clave está en fortalecer la gobernanza del agua, mejorar la cooperación internacional y promover soluciones tecnológicas y naturales que garanticen el acceso sostenible a este recurso vital.
Soluciones integrales para la crisis del agua
La crisis hídrica no se resolverá con acciones aisladas ni culpando al ciudadano común. Se requiere un enfoque integral, con medidas que abarquen desde el gobierno hasta el sector privado y la sociedad. Algunas soluciones viables que plantean académicos y especialistas incluyen:
Tarifas justas y diferenciadas: Establecer un cobro progresivo del agua según el volumen consumido y el tipo de uso. Esto implica que quien use más o para fines no esenciales, pague más por metro cúbico, mientras se protege el acceso básico para todos. Un esquema así genera incentivos económicos para el ahorro en industrias y grandes consumidores, a la par que educa sobre el valor real del agua. Iniciativas legislativas recientes buscan consagrar este principio de “usuario-pagador-polluidor” en la normativa hídrica.
Modernización de la red y reducción de fugas: Es prioritario invertir en la infraestructura hidráulica. Sustituir tuberías viejas, sectorizar redes y reparar fugas masivamente tendría un impacto enorme: recuperaría caudales que ya se extraen de fuentes pero nunca alcanzan al usuario. Organismos como el IMCO recomiendan destinar recursos a modernizar y conservar infraestructura precisamente para atacar el problema de fugas y tomas clandestinas.
Cada porcentaje de agua ahorrada por menos fugas equivale a millones de metros cúbicos que podrían abastecer a comunidades hoy con carencias.
Menor dependencia de fuentes remotas (presas): Muchas ciudades, como la CDMX y Monterrey, dependen de trasvases lejanos como las presas y sistemas foráneos que son vulnerables a sequías y a la sobreexplotación. Diversificar las fuentes es clave. Esto incluye proteger y recargar acuíferos locales, usar agua subterránea de forma sustentable, y reutilizar aguas residuales tratadas para ciertos usos, como el riego de parques, industria, incluso recarga de acuíferos. Cuanta más agua se aproveche localmente, menor presión habrá sobre esas presas. También se reducen pérdidas en el transporte de agua a largas distancias.
Captación de agua de lluvia: Integrar sistemas de cosecha de lluvia en las viviendas, edificios públicos e industrias puede aportar una fuente adicional significativa, sobre todo en temporada húmeda. La Ciudad de México ha emprendido desde 2019 un programa masivo de captación pluvial en zonas altas y periféricas con problemas de abasto. Los resultados son alentadores: se han instalado más de 62 mil sistemas domésticos de captación en nueve alcaldías, logrando recolectar más de 1,720 millones de litros de agua de lluvia en cuatro años.
Esta agua captada se usa para lavar, limpiar y otros usos domésticos, reduciendo la demanda de la red y brindando autonomía hídrica a miles de familias. Replicar y ampliar estos esquemasm incluso con subsidios y normativas que obliguen a nuevas construcciones a incluir captación y almacenamiento pluvial, ayudará a aprovechar el agua pluvial.
Tecnificación y eficiencia en agricultura: Dado que el agro consume la mayor porción de agua, es indispensable apoyar la tecnificación del riego con instalación de sistemas de goteo, aspersores eficientes, sensores de humedad y capacitación a productores en mejores prácticas. También se puede promover un cambio en patrones de cultivo: por ejemplo, evitar sembrar productos altamente demandantes de agua en zonas áridas sin acceso a riego sostenible. La reconversión a cultivos más adaptados al clima local y la programación de riegos deficitarios controlados puede mantener productividad ahorrando miles de litros. Este esfuerzo requiere inversión pública y privada, pero rinde doble beneficio: asegura la producción alimentaria y conserva los recursos hídricos para el futuro.
Tratamiento y reúso de agua: Mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales y ampliar el reúso es una estrategia necesaria en zonas urbanas e industriales. El agua tratada puede tener segunda vida en riegos agrícolas, recarga de acuíferos o procesos fabriles, disminuyendo la extracción de agua nueva. En México, incrementar el porcentaje de aguas residuales tratadas y fomentar su aprovechamiento seguro contribuiría a cerrar el ciclo del agua.
Un caso de relativo éxito
Alrededor del mundo existen casos de éxito en la gestión del agua que demuestran que las soluciones integrales funcionan. Un ejemplo emblemático es Israel, un país árido que, pese a tener pocas lluvias, ha logrado superar la escasez hídrica mediante innovación y buenas políticas. Israel implementó desde hace décadas un agresivo programa de reutilización de aguas residuales: hoy reutiliza cerca del 90% de sus aguas residuales tratadas, principalmente para uso en riego agrícola.
Es el porcentaje de reúso más alto del mundo. Esto significa que el agua que sale por los desagües vuelve a emplearse tras ser tratada, para producir alimentos, en vez de desecharse. En paralelo, Israel ha desarrollado plantas de desalinización de agua de mar a gran escala para abastecer agua potable, y ha modernizado su agricultura con riego por goteo, una tecnología que ellos mismos impulsaron desde los años 60. El resultado es que, a pesar de crecer en población y en producción agrícola, Israel ha podido reducir su extracción de fuentes naturales.
Otras regiones, como Singapur, también han integrado soluciones múltiples como la captación de lluvia urbana, desalinización y reciclaje de agua en su programa NEWater. Estos casos comparten un enfoque: responsabilizar a todos los sectores: gobierno, industrias, ciudadanía, y usar la tecnología y las normas para cambiar comportamientos.
En México necesitamos políticas integrales, manejo responsable y consumo consiente. La narrativa de culpar al consumidor doméstico debe terminar, no para transferir la responsabilidad, sino para encontrar soluciones y alfabetizar sobre un consumo que nos lleve a evitar el estrés hídrico.