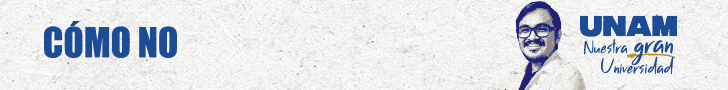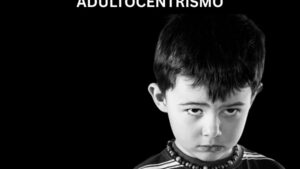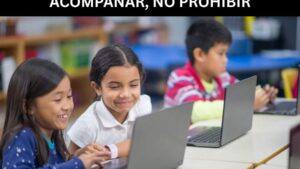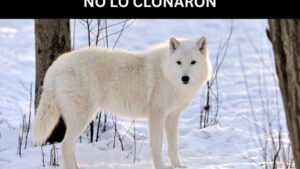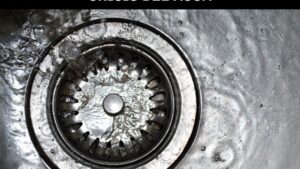Descriptions:
Por Hugo Maguey
En México, la exclusión de niñas y niños con neurodivergencias no comienza en la escuela, ni en los espacios públicos: empieza en el hogar. Esa es una de las principales conclusiones a las que ha llegado Rosa Buendía, especialista con más de 20 años de experiencia en educación especial, quien actualmente es maestra en un Centro de Atención Múltiple (CAM).
“Muchas veces la discriminación empieza desde la casa a los niños”, afirma Buendía y señala que en ocasiones las madres y padres de familia, cuando tienen más de un infante, le dan prioridad a quien asiste a una escuela regular: “a veces los chicos se preparan con emoción, por ejemplo para un festival del Día de las Madres, pero sus padres no los llevan porque tienen un evento con el otro hijo, el que va a la escuela regular. Eso te parte el corazón. ¿Cuándo les va a tocar a ellos?”
Esta exclusión temprana tiene consecuencias que se arrastran toda la vida. A escala global, UNICEF estima que más de 240 millones de niñas y niños viven con alguna discapacidad. En América Latina y el Caribe, se calcula que hay al menos 12 millones. En México, de acuerdo con el Censo de Población 2020 del INEGI, hay 1.5 millones de niños y adolescentes con alguna condición que limita su desarrollo, pero sólo una minoría accede a un diagnóstico oportuno, a terapias o a una escolarización adecuada. Menos del 10% de las personas con discapacidad logran concluir estudios universitarios, según la UNESCO.
“El problema es que los adultos —padres, maestros, especialistas— piensan que los niños con alguna condición no van a poder aprender ni decidir. Les imponen lo que creen que es mejor, pero lo hacen desde sus propios intereses, no desde las necesidades reales del niño”, dice Buendía.
La falta de diagnóstico oportuno es otro obstáculo estructural. Para muchas familias, obtener una valoración certera implica recorrer múltiples instituciones, perder días laborales o cubrir costos privados. “Hay pocas instituciones públicas para diagnóstico. Las listas de espera son larguísimas, y cuando hay prioridad, es sólo para los casos más evidentes. Los demás niños quedan en espera indefinida”, lamenta la maestra.
Esta situación afecta también a niños con niveles de apoyo menor, como quienes presentan autismo grado 1 o TDAH, neurodivergencias que no implican discapacidad intelectual. Aunque podrían integrarse a escuelas regulares, muchas veces no reciben los ajustes ni el acompañamiento necesario. “Estos chicos necesitan tiempo, observación y estrategias específicas. Pero los maestros tienen 25 o 30 alumnos y no se dan abasto. Hay una maestra especialista para toda la escuela. Es imposible”, explica.
Buendía señala que los prejuicios persisten incluso entre familias que enfrentan realidades parecidas, pues los padres pueden alejar a sus hijos si un niño con alguna neurodiveregencia grita, manotea, o tiene alguna expresión que no les agrada. “Falta información, incluso entre familias que enfrentan realidades parecidas”.
La solución, según Buendía, no está en crear más grupos separados, sino en construir entornos educativos inclusivos que se adapten a cada niño. “Incluir no es meter al niño en un grupo y ya. Es hacer los ajustes, observar, apoyar y fortalecerlo emocionalmente. Porque si el niño no se siente capaz, aunque tenga memoria o conocimiento, no sirve de nada. Se aísla, se bloquea”.
El riesgo del acoso escolar también es alto. Hay chicos que después de meses de Bullying toman decisiones drásticas, llegan a lastimarse o incluso a atentar contra su vida y así revelan los vacíos de empatía y acompañamiento emocional. “No basta con que la escuela diga ‘estamos pendientes’. Hay que hacer algo más. Crear actividades que fomenten la empatía, poner límites claros, aliarse con la familia”.
Buendía insiste en que la inclusión no es una tarea exclusiva de las escuelas. “Todos tenemos que involucrarnos: las familias, los docentes, los profesionales de la salud. El objetivo no es sobreproteger, sino hacerlos fuertes. Que sepan que no están solos, pero que también pueden enfrentar el mundo”.